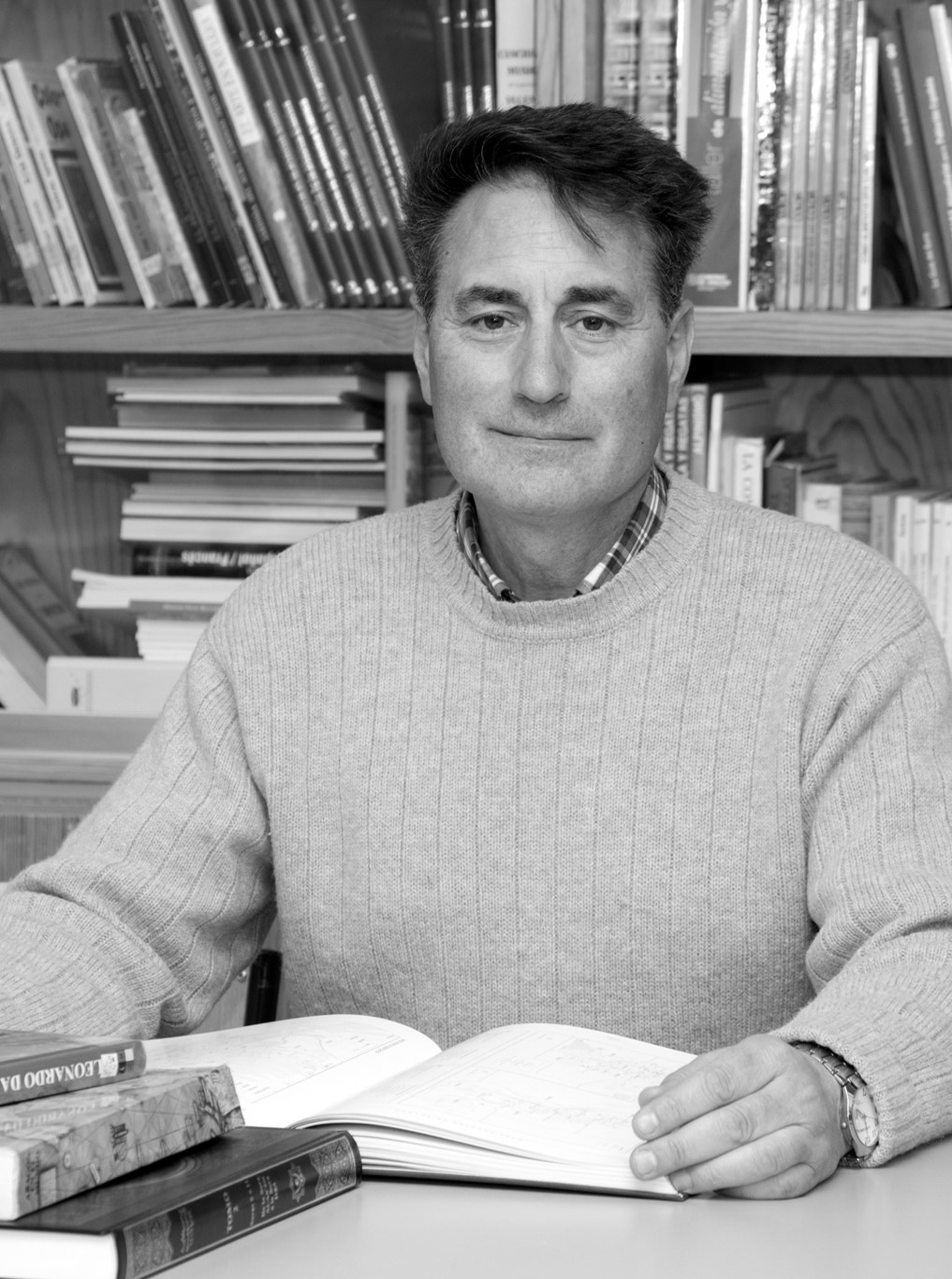LA HERENCIA DE LA COCINA JUDAICA EN EL RECETARIO DE JUAN ALTAMIRAS
Tras publicar mi libro “La cocina de los judíos de Sefarad en la Edad Media”, donde se recogen costumbres culinarias y gastronómicas de los judíos de Aragón y Sefarad en el siglo XV. A través de procesos de Inquisición a judaizantes (judíos bautizados pero que seguían viviendo como tales), hemos podido recuperar documentalmente, las costumbres culinarias que guisaban los judíos en el desarrollo de su vida cotidiana, en las grandes celebraciones de su ciclo vital (nacimiento, circuncisión, bodas, velatorios, etc.), así como en las grandes fiestas religiosas (Sabbat, Pascua, Sukkot, Año Nuevo, Ayunos, etc.).
Muchos de estos platos y recetas que aparecen en este libro, han pasado a nuestra gastronomía, formando parte de los comeres populares de siglos posteriores, especialmente en el siglo XVIII. Es muy probable que fray Juan Altamiras los conociera y los cocinara en sus fogones, sin saber su procedencia judía.
En esos días gélidos de invierno en que las escarchas cubrían nuestros campos y las casas del pueblo estaban frías, seguramente nuestro fraile y nuestros antepasados del XVIII, preparaba el típico cocido de garbanzos con productos del mondongo y carne del tocino. Lo comían por este orden: un buen caldo o sopa para empezar, un plato de garbanzos con verdura de segundo y, para terminar, los derivados del cerdo. Lo que nosotros hemos llamado desde siempre: cocido, los judíos le decían hamín, un potaje con los mismos ingredientes excepto la carne, que era de ternera, cordero o gallina. También lo comían con esta división de platos.
Es casi seguro que enseñara hacer buñuelos con miga de pan duro y huevos batidos, popularmente llamados “buñuelos tontos”. Su preparación era tan sencilla que cualquiera los podía freír en la sartén a fuego lento. Más de una vez me solucionaban la papeleta de las familias más humildes. Pero Fray Juan, como todas las madres de aquel tiempo, sabía muy bien aprovechar los recursos y las sobras. Con ellos hacía, de vez en cuando, la típica sopa de buñuelos, un plato socorrido e ideal para los días que tenía prisa y no quería perder mucho tiempo en la cocina.
No podemos dejar de lado las olivas negras curadas con sal, tan típicas en Aragón. Daba gusto comerlas secas y arrugadas en las ensaladas de escarolas y lechugas frescas. En verano, no faltaba un puñado encima de la mesa. Los judíos ya las preparaban y comían con pasión; incluso como guarnición, pues ni la patata, ni el tomate, ni el pimiento se conocían por entonces.
Los judíos también solían preparar cabezas de cordero o carnero asadas y partidas por la mitad para la comida de año nuevo. Generalmente se acompañaban con olivas curadas y rebanadas muy finas de berenjena rebozada y frita en aceite rusiente. Este plato también se preparaba en el siglo XVIII, hasta nuestros días. En las mesas se comían muy de vez en cuando. Algún día de asaban en el horno de los lugares para asarlas con patatas. Las gentes lo comían con las manos y rustían los huesos, restos y recovecos. Los sesos y las lenguas eran los bocados más sabrosos y blandos. Este asado estaba para chuparse los dedos. Un horneado de pobres para ricos paladares.
En otras ocasiones solían asar, en las brasas del fogaril, filetes finos de hígado de cordero y ternera a la brasa, que luego comían entre el pan con alguna ensalada. Sin querer, los estaban asando en las parrillas como los judíos, quienes nunca los freían en la sartén, ni guisaban en la cazuela para evitar comer la sangre de su carne. La ingesta de sangre estaba totalmente prohibida en el judaísmo. Aunque los cristianos ponían en la lumbre tajos de panceta de tocino, parece que la tradición hebrea de asar riñones e hígado ha permanecido intacta en la gastronomía del XVIII y en la nuestra.
La repostería se solía dorar en el horno de leña. Los dulces encantaban a todo el mundo, seguramente sería una de las especialidades de fray Juan de Altamiras. En efecto, los dulces formaban parte de la vida cotidiana y de cualquier hogar. Nunca faltaban en las despensas las típicas madalenas y mantecados para ofrecer a los invitados o para quedar bien en las celebraciones familiares. Cuando se ponían duras, se mojaban en leche o se comía con una porción de chocolate para merendar, como en la actualidad. Pero había más… otro tipo de repostería alternativa que hundía sus raíces en la cultura confitera propia de los judíos.
Para Semana Santa, en muchos pueblos de Aragón se comían las culecas, un rollo redondo con un huevo duro en medio. Los judíos las llamaban alcahalillas y las hacían sin levadura durante su semana festiva de Pascua, que coincidía con nuestra Semana de Pasión. Tras la expulsión de 1492, los conversos de judío las siguieron comiendo con levadura, pero con unas tiras de masa en forma de cruz sobre el huevo. Con estos cambios innovadores cristianizaron el producto, convirtiéndose en uno de los elementos reposteros más característicos de nuestro territorio durante siglos.
En Semana Santa también se comían las tradicionales torrijas, un pastel muy simple de origen hebreo que denominaban arrucaques. Los judíos aragoneses las comían todo el año con pan leudo, pero en los días de Pascua las hacían con ácimo (sin levadura). En otras juderías de la Península Ibérica, concretamente las castellanas, las llamaban “rebanadas de parida”, que se elaboraban para que las mujeres se repusieran del parto y les creciera pronto la leche materna. En el siglo XVIII eran uno de los postres más populares de las casas. Seguro que a fray Juan le salían de cine.
Para San Blas y Santa Águeda se llevaban a bendecir a la Iglesia los rollos o roscones abizcochados que mercábamos en la panadería del horno. La gentes de nuestros pueblos estaban convencidos de que, comer un trozo, curaba las afecciones de garganta y prevenía las enfermedades de la mujer. Tenían un aspecto imponente, ya que estaban adornadas con tostones de azúcar seca o anisetes de colorines. La masa estaba tan bien hecha a mano, que tardaban mucho tiempo en ponerse duros. ¿Pero cómo podían durar tanto tiempo?. El secreto era una masa muy elaborada, el cariño del panadero y las ascuas de la leña. Los judíos las apodaban rosquetas y las hacían con salsas de especias mezcladas en la masa. Las rosquetas y rosquillas se comían todo el año en los principales eventos del ciclo vital hebreo.
En las casas del XVIII bebían mucha leche recién ordeñada. Los niños cogían sus lecheras en mano e iban a comprarla a las vaquerías de los vecinos. Luego fijaban sus ojos a la sopera para ver como se formaba la capa de nata mientras hervía. Los manotazos de la madre impedían que me la comieran antes de tiempo. Ya fría, la ponían en una rebanada de pan con una pizca de azúcar por encima. Algo que parece tan apetecible y fácil de hacer, ya la comían los judíos con miel, porque el azúcar era muh caro. Esta receta la elaboraban los conversos de judío, que también seguían a pies juntillas esta receta en el siglo de fray Juan.
Lo mismo ocurría con el pan y la miel. Había días que, para merendar, las madres daban una rebanada de pan tostado en la lumbre o en la estufa con unas buenas cucharadas de miel. Por los procesos de inquisición sabemos que algún converso fue acusado de judaizar por comer pan con miel al modo judaico, es decir, de esta manera. Las madres decían siempre que si se merendaba, daría lustre. No le faltaba razón, ya que este condumio melado era muy energético.
En los pucheros de fray Juan, seguro que salía el olor del arrope, que se hacía en otoño tras la vendimia. En los tizones del hogar se cocía el mosto, a fuego lento, en un caldero sobre una trébede. El contenido se removía sin parar hasta lograr este melado espeso y muy dulce. Con él hacían luego mostillo, una gelatina riquísima que llevaba trocitos de nueces o almendras. Esta gelatina, heredada de los judíos, fue transmitida de generación en generación por las familias de tradición conversas del XVIII, de ahí que haya sobrevivido hasta nuestros días.
Más información www.alopezasen.com